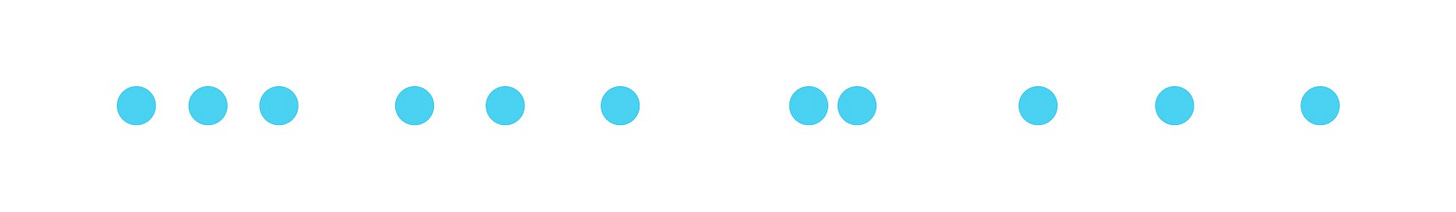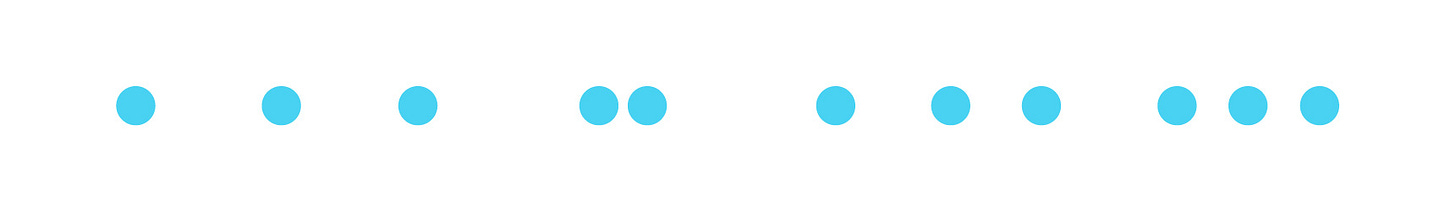Dueño de qué, dueño de nada
Al cabo que ni quería
Me gusta escribir mirando efemérides, pero de esta no me avivé hasta hace poco. El 25 de junio de 1975, cincuenta años atrás, se estrenaba la nueva película de Norman Jewison después de la exitosa versión cinematográfica de Jesus Christ Superstar. Su intento de subirse a la ola de films de ciencia ficción de tinte distópico de la primera mitad de los ‘70 —ver: Planet Of The Apes, A Clockwork Orange, Soylent Green, Westworld— incluía un violento (y muy divertido) deporte, una corporatocracia de posguerra y un actor en ascenso, James Caan1, en el papel protagónico. Se llamaba Rollerball.
Sita en el lejano 2018 (!), Rollerball es la historia de Jonathan E., histórica estrella del juego homónimo, y su enfrentamiento con la estructura de poder que ordena la vida en aquella sociedad. El acuerdo de paz —según parece hubo una guerra, aunque no se hable de ella— urdido por las corporaciones que se reparten el dominio del globo supone que si éstas mandan todos, incluso los cracks del rollerball, obedecen. Pero Jonathan defiende su individualismo a ultranza. Cuando le exigen retirarse, no sólo se niega, sino que comete una herejía: quiere conocer la hagiografía de esa autoridad indiscutible.
Entre escenas de acción geniales Jonathan visita una librería donde se le revela la cruda realidad de esta narrativa controlada. No se rinde. Viaja al centro de cómputos de Ginebra —de conspicua similitud con la ONU (?)— y consulta a Zero, «cerebro central» cuya gélida presencia esconde un «depósito de memoria» con acceso a todo el conocimiento disponible. Ante una pregunta de apariencia simple —la verdad, se sobreentiende, es más compleja— Zero primero escapa por la tangente y luego se empaca. A Jonathan sólo le queda ir en patines al muere. En la cancha nadie puede gobernarlo.
Hace unos días, el encuentro de música electrónica Sónar tuvo su trigésima segunda edición. No fue una más. Ni el récord de público opacó una discusión que hizo que casi sesenta artistas desistieran de participar. La disputa, a su turno, no puede minimizarse convirtiéndola en "polémica". Repasemos el contexto. Más de cincuenta mil palestinos —entre ellos unos diecisiete mil niños— han muerto durante la invasión a la franja de Gaza2, lo que suscita el repudio de la comunidad internacional debido al accionar del gobierno israelí. ¿Que qué tiene que ver un festival con eso? Más de lo que parece.
En junio de 2018, Advanced Music —compañía que organiza Sónar— fue adquirida por el fondo de inversión Providence Equity a través de Superstruct Entertainment. A su vez, un año atrás, un billonario desembolso de la firma Kohlberg Kravis Roberts [KKR] llevó a Superstruct bajo su diverso portfolio, que también incluye fabricantes de armamento militar, tecnologías represivas y un data center de las fuerzas armadas israelíes. Con el recrudecimiento del conflicto en Gaza, el rol de KKR en Superstruct puso de manifiesto el momento crítico que atraviesa lo que Frankie Pizá bautizó con maestría la «arquitectura de propiedad» de la cultura contemporánea.
Podemos hablar de las excusas, disculpas y explicaciones de Sónar, pero es sólo un ejemplo de lo que pasa con el ecosistema cultural a gran escala. El poder económico, que no conoce ideales ni afronta consecuencias, ha plantado con firmeza su bandera donde antes flameaba el ethos artístico. Un arte mediado por plataformas nos acostumbró a olvidar el ejercicio detectivesco de preguntarse quién está detrás de la cortina. Como muestra el Music-Tech Ownership Ouroboros, buen trabajo de Water And Music que rastrea la «globalización y financiarización del poder en la música», esas manos —o tentáculos— son cada vez menos.
La «paulatina cancelación del futuro» es una consigna pergeñada por el filósofo Franco Bifo Berardi en su libro After The Future y —al igual que el concepto de «hauntología» que ya mencioné— luego ampliada por el teórico pop definitivo de nuestra época, Mark Fisher3. Ambos pensadores hacen eje en los sueños futuristas de la historia reciente para reflexionar respecto a la sensación simultánea del presente como un continuo y el pasado como una eterna amenaza de retorno: la famosa retromanía. Vivimos una era sin identidad. No somos propietarios, ni siquiera, de la forma que quisiéramos que tenga nuestro porvenir.
Es un tiempo, también, lleno de paradojas. La inmediatez comunicacional hizo que nos atomizáramos, y el acceso a la información creó lo que Simon Reynolds llama el «opresivo peso del ayer». Lo mismo ocurrió con la promesa de contenido irrestricto de las plataformas. No sólo conocemos cada vez menos de la cultura que nos rodea, sino que resulta indistinguible de sus antecesores o continuidades. Por si fuera poco, fuimos habituándonos a que lo que amamos esté en una nube cuya llave se guarda dentro de una bóveda corporativa en un distante paraíso fiscal.
Contra todas estas cosas se rebela el músico valenciano José Bernat —más conocido como Pépe— en un EP que lleva de título la tesis de Berardi: Slow Cancellation Of The Future. Vivimos en un «panorama híper online y sobreestimulado que invade nuestra atención con estímulo tras estímulo», dice en un texto que acompañó al lanzamiento. Su respuesta es un sonido cuya búsqueda es insertarse en un legado —el de la IDM— que siente «perdido en un largo y oscuro túnel» de influencias. Resignificarlas en una propuesta que las deforme es su aporte para encontrar posibles salidas de aquel angosto pasadizo.
Parece que siempre termino haciéndome la misma pregunta. Habilitar la duda lleva a un lugar de impotencia activa. Quedarse quieto no es una opción. En una lúcida entrega de su newsletter First Floor, Shawn Reynaldo usó el caso Sónar —al que cronicó con filosa pluma— para lanzar un llamamiento contra la tendencia de las publicaciones musicales a no contar los entresijos de la industria, en particular aquellos que podrían influir en las elecciones del público. Los «muckrakers» —se traduce como "buscadores de barro", es decir, quienes investigan a fondo— serían, en el panorama actual, bienvenidos. Pero no suficientes.
Por supuesto, más información debería equivaler a un mejor entendimiento sobre los costos —económicos y éticos— de nuestros consumos. ¿Pero qué implica informarse cuando el común de la gente no elige periodismo sino contenido? Bueno, todo apunta a una retroalimentación viciosa: las compañías que alambran el campito también te cuentan lo lindo que es. Hay que hacerse consciente de que los lujos y privilegios algún día se cobran. Los tiempos inocentes de creer que nuestro albedrío se limita a consumir —y que esa decisión carece de valor ideológico— terminaron. Hay demasiado en juego como para permanecer ingenuo.
Puede que lo que propongo se parezca a leer las etiquetas —o contar las calorías— de nuestra corporatocracia, sí. No veo otro remedio que hacer carne la preocupación, pero no para dejar de elegir, sino para hacerlo mejor y, de paso, forzar a los poderes a rendirle cuentas al usuario final. Recuperar un poco del terreno ocupado por el capital concentrado, imponerle reglas de juego, lleva a pisar la cancha con otra autoridad. Hay un espacio donde no se nos puede forzar a hacer lo que no queremos. Vamos, entonces, en busca de la puerta que no tiene llave.
Que venía de ser convertido en traviata en The Godfather.
Cifra, por supuesto, en constante actualización.
La iteración perfecta de la idea está en esta ponencia, y el texto de Berardi se editó en español como Después Del Futuro.