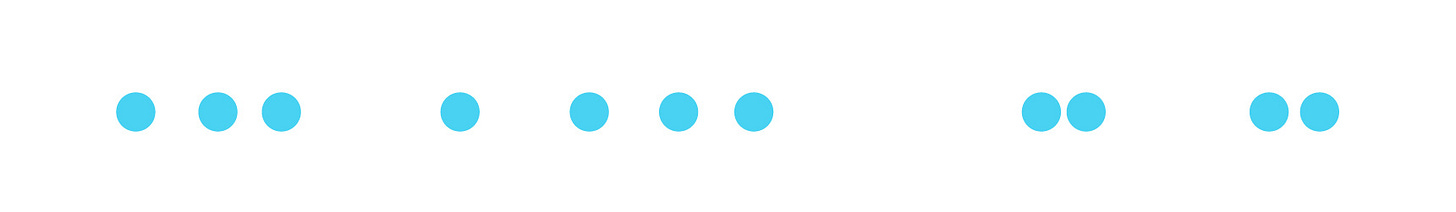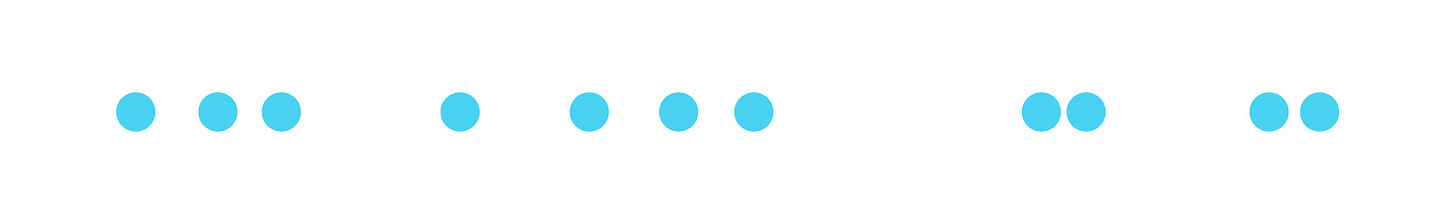Soy tu fan
Y sos todo lo que está bien
Del mismo modo que hay comedias que no podrían hacerse en esta época, creo que hay ciencia ficción que no podría existir —o, al menos, no suena tan descabellada— en la era post COVID. Un ejemplo perfecto es Antiviral, la (¿olvidada?) opera prima de el hijo de Brandon Cronenberg, de 2012. Sita en un futuro lejano ma non troppo, la película narra las desventuras de Syd, empleado en ascenso de Lucas Clinic. La compañía se dedica a un negocio en boga que simboliza la fijación de aquella sociedad con sus celebridades: extraer virus de famosos e inyectárselos a sus fans.
Por supuesto, la historia introduce condimentos adicionales que desenmascaran la lógica corporativa que soporta el andamiaje de estas empresas. El filón reside en imponer un copyright a cada patógeno, que después de procesado toma la forma de rostros muy inquietantes. Eso despierta el ánimo emprendedor de Syd que —usando métodos conocidos: ¿se acuerdan de esto?— se convierte en portador y, por tanto, en traficante. La irrupción del mercado negro —presente también en unos muy poco apetitosos bifes de células de las estrellas— abre a su vez la puerta a un complejo submundo donde, claro, nada es lo que parece.
No voy a develar el argumento de Antiviral. Recomiendo verla1 para encontrarse con alguno de los caminos en los que indaga y —cual extraña coincidencia con la realidad— sentir que este tiempo no está tan alejado de la distopía como creemos. Todos, en mayor o menor medida, sufrimos de la infección de la sobreinformación y la necesidad de conocer hasta el más truculento detalle de nuestros intereses para así alimentar la única maquinaria que no se detiene: la de nuestra desbocada obsesión. La pregunta es la de siempre: ¿cómo podemos liberarnos? Quizás una respuesta sea recuperar el pensamiento crítico.
Encajada con firmeza en el centro del debate sobre el legado artístico y cultural de nuestra era, la cuestión del análisis de sus grandes obras y los efectos que este ejercicio —otrora necesario, hoy cada vez menos presente— tiene en la percepción del público pasa por un momento candente. Representado de forma cabal por un artículo —ya citado aquí— del crítico del New Yorker Kelefa Sanneh que lleva el sugerente título «Cómo la crítica musical perdió la agudeza», resulta un enigma que amenaza con cargarse ya no una profesión sino una costumbre: la de pensar por uno mismo.
Sanneh recorre los infames casos de Halsey indignada con Pitchfork y el incendiario comentario del onceavo álbum de Taylor Swift que salió sin firma en Paste2 y los transforma en dos potenciales maneras de explicar la nula toma de riesgos de quienes reseñan los lanzamientos de las figuras. Es otra manifestación más de la lógica perversa en la que los medios que publican esos textos se ven inmersos: caerle a un producto cuyo éxito es fundamental para apuntalar la industria sobre la que escriben puede ser visto como morder la mano que te da de comer.
Esta problemática, a su vez, se engarza con una situación preocupante: la puesta en duda de la subsistencia misma de estos espacios. Hace rato que hablo de eso, sí, pero la cosa no mejora. El auge de la producción de contenidos para redes, además, transformó a las noticias en un bien superfluo, reemplazado por la conexión "directa" —¿eso es sarcasmo, maestro?— entre músicos y seguidores que la relación publicación-respuesta busca construir. En ese ecosistema cerrado no parece haber lugar para la construcción de un discurso que cuestione sin arriesgarse a ser tildado de destructivo. Suena familiar, ¿no?
Aunque imagino que algunos lo sabrán después de haberlos mencionado —solapada pero decisivamente— hace un tiempo, vale la pena la autorreferencia para reiterar que me encanta Tortoise. Cuando los descubrí, unas dos décadas atrás, fueron uno de esos grupos que me mostró que la música es un reino de posibilidades al que años de etiquetado y encajonado habían limitado. Dicho de una forma simple, tras conocer sus extraordinarios discos —en particular el señero TNT y su antecesor, Millions Now Living Will Never Die— se me amplió el mundo por explorar. Y hacia allí fui, en parte gracias a ellos.
Por eso, cuando anunciaron la salida de su octavo álbum Touch este año, no pude más que entusiasmarme. Ya había cumplido con el demorado anhelo de verlos en vivo. Esto parecía otro obsequio de un conjunto de creativos que no tienen por qué dar más de lo que ya ofrendaron, y al parecer quieren seguir haciéndolo por amor. Me alegró, además, su alianza con uno de los sellos más pujantes de este siglo, International Anthem3, en el lanzamiento. La conexión Chicago funcionando a pleno, el grupo aplomado, el deseo como motor. ¿Qué podía salir mal?
Nada. O casi nada. Antes de la aparición del álbum, visité los habituales espacios de referencia para enterarme si tenían alguna opinión. En ese recorrido encontré que la mirada de The Quietus —una siempre interesante revista británica— me sorprendió. «Es difícil saber qué es lo que está mal», decía, «pero acá falta algo». «El disco es inconexo y carece de la química grupal» de antaño, era la dura sentencia de Levi Dayan. Aun comprendiendo el ejercicio crítico, sentí cosas muy diferentes. Esa es la cuestión, tal vez. Las palabras son necesarias, aunque no definitivas. Todavía hay que escuchar.
Otra espinosa discusión que aparece por añadidura es la trascendencia de las obras en un habitus que favorece la inmediatez y, por tanto, el olvido. Cuando tras una extensa previa —el llamado rollout— aquel álbum tan esperado por el público llega a sus oídos, es casi una obligación sentir (o falsear que se siente) su magnitud tectónica. Pienso por ejemplo en la euforia por el nuevo disco de Rosalía —que para variar Frankie Pizá sintetizó de manera fantástica— que es a su vez un continuo del ciclo de enamoramiento (corporativo) y decepción del de Taylor Swift, y así.
Lo que nos dice esa necesidad de excitación habla menos sobre el arte y (mucho) más sobre el consumo. De la misma forma, la necesidad de una opinión unánime tampoco habla de la obra en sí sino de la costumbre de recibirla sin que haya pasado por el filtro de la selectividad: ha sido catapultada por la ballesta del marketing. Volviendo a una de las metáforas de la película, por más que aquella chuleta de superestrella te resulte apetitosa, después de devorártela vas a tener que hacer la digestión. Todo proceso, entonces, es una reacción orgánica imprescindible.
Así también, nuestro cuerpo tiene defensas que lo protegen de las invasiones externas. Es una entidad poderosa esta masa de huesos, nervios y piel que envuelve lo que pensamos, sin dudas. Si no le hacemos honor a su presencia —es decir, si nos entregamos sin más al instinto de desprecio por lo que nos desafía— estaremos perdiendo la batalla y rindiéndonos ante la máquina del ánimo cuyo fin no es alimentarnos, sino hambrear nuestras mentes con dopamina vacía. La dieta es pensar. Se las recomiendo.
Esta es la última entrega de uniendo los puntos de 2025. En diciembre (esta vez sí) se viene un repaso -lleno de música, por supuesto— de lo que dejó el año, y un par de ideas para pensar sobre lo que vendrá. Gracias por la compañía a lo largo de estos meses. Los espero en 2026.Al menos para descubrir un gran cameo.
La revista alegó estar protegiendo al autor.