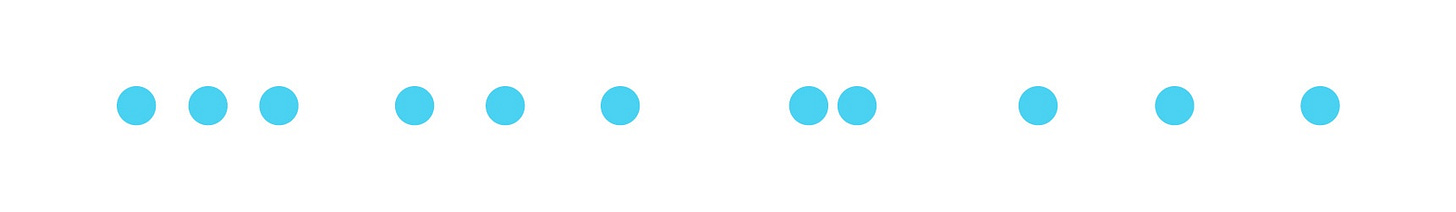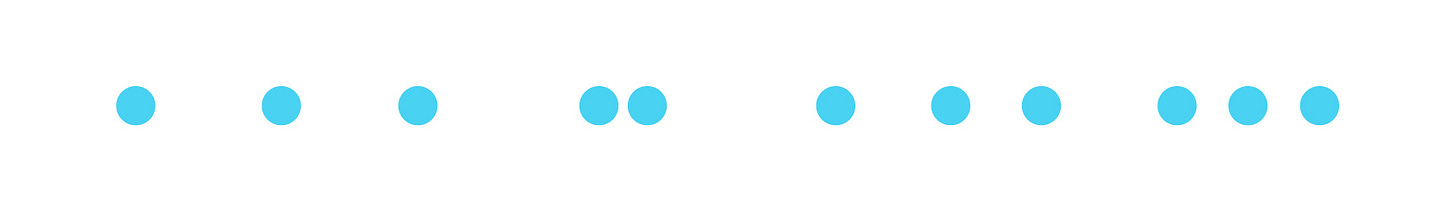Corazón en venta
Así te contestan: con el bolsillo
Qué relación particular la que se establece con un libro impreso de gran volumen. El peso —específico y real— de los mamotretos, la lectura en su versión más física, el proceso de inmersión en una obra de extensión semejante y, desde ya, esa enorme satisfacción a la hora de finiquitarla. Pienso todas estas cosas porque hace poco terminé de leer la detallada investigación de Eamonn Forde Leaving The Building en su imponente edición (de tapa dura y ochocientas páginas) en español, bautizada —con envidiable estilo hollywoodense— Royalties De Ultratumba. Por supuesto, descubrí mucho más que sólo un libro largo.
Lo que Forde desgrana —con abundantes ejemplos y sin ahorrarse los detalles más truculentos e inverosímiles— es el sinuoso recorrido que atraviesa el legado de un artista no bien éste abandona el plano físico. Su objeto de estudio, y he aquí lo más fascinante, no se agota en la producción artística y sus manifestaciones —entre ellas las regalías a las que alude el título en castellano— sino que también abarca lo que hace a su(s) figura(s): los llamados, en otro giro idiomático genial, personality rights1. Es decir, la forma que envuelve al fondo, la silueta que sugiere al mito.
Hacia el final de Royalties De Ultratumba me quedé con una sensación que, como suele pasarme, se transformó en una pregunta. Parece claro que en este contexto todo aquello que rodea al artista —más que al arte— puede comprarse, pero ¿hace falta tener ganas de venderlo? Mejor dicho, ¿cuál es el costo de esa transacción? Cuando una revolución musical —si es que eso existe, lo cual podría ameritar una discusión aparte— se convierte en fetiche fashion (o no tanto) merced a lo que han hecho de su herencia, resulta necesario detenerse a pensar cómo llegamos hasta acá.
La idea de estas líneas surgió por una noticia que —como tantas— hizo su ronda por las rotativas y desapareció en el miasma. En el medio, los vericuetos de la misma catarata hicieron que se volviera imperioso escribirlas. Hace un mes, un nuevo y movedizo actor en el mercado de los derechos de autor, Reservoir Media, anunció su (hasta aquí) gran golpe: la compra del catálogo de Miles Davis. La firma liderada por la impronunciable iraní Golnar Khosrowshahi2 habría invertido unos sesenta millones de dólares. También tendrían planes fastuosos para conmemorar el centenario del nacimiento de Davis en 2026.
En su comunicado de prensa ya hablan de «una película […] sobre su historia de amor con Juliette Gréco», especulan con una mélange de «show sinfónico en vivo […] que mezcla el sonido de Davis con orquestaciones y filmaciones» (?) y publicitan «un tour mundial de la Miles Electric Band». Apenas días después, las acciones de Reservoir alcanzaron el cruce dorado. Al parecer, la compañía avizora un annus mirabilis de la mano de una leyenda de afamada figura. Pero quizás no tengamos que ir tan lejos para vislumbrar la sobrevida de uno de esos contornos tan reconocibles.
«Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real», propone con habitual redacción de falsa épica propagandista la comunicación oficial con la que se develó la flamante iniciativa de la factoría que ya ideó un espectáculo circense y una gira en tributo al patrimonio musical de Gustavo Cerati. La presencia de Cerati sería posible a partir de la infame técnica del holograma, cuyos pormenores Forde recorre a través de casos como Frank Zappa y Maria Callas. Seis shows agotados (y contando) presagian una nueva tournée recaudadora. Lo que se torna real es una ambición que se lleva puesta todo prurito.
A veces uno se olvida —en especial en esta época digital y procesada— que detrás de lo que escuchamos hay una gran fuerza de trabajo. El afán de traer una obra al mundo dista de ser una iniciativa individual: hay que ayudar al genio con laburo. El mundillo de los músicos de sesión —que documentaran The Wrecking Crew o Hired Gun— es una arista muy particular de esa maquinaria, porque combina un poco de ambos aspectos. Es trabajar, sí, pero también contribuir a crear algo nuevo. Digamos que aunque te estés vendiendo, la contraprestación no es nada despreciable.
Si no pregúntenle al bajista de origen galés Pino Palladino. Aunque algunos quizás lo conozcan y otros —¿la mayoría?— probablemente no, Palladino tiene uno de los curriculums más imponentes de la música popular contemporánea. Por sí solo, su inestimable aporte a esa obra maestra que es Voodoo ya lo propulsaría al parnaso. Aún así, el tipo fue por más. En 2016, conoció al productor y multinstrumentista Blake Mills —otro de destacada trayectoria y recomendable discografía— y comenzó una nueva aventura: probarse el saco de líder y presentar un proyecto bajo su propio nombre. En esencia, venderse a sí mismo.
Mi veredicto es: compro. El puntapié inicial de la alianza entre Palladino y Mills fue el modesto Notes With Attachments, donde parecían estar probando el campo en busca de tierra firme para pisar. En su segundo álbum en Impulse!3, That Wasn’t A Dream —un título, una afirmación— parecen haberla encontrado. Su acercamiento no cambia, y la calma con que atraviesan sus composiciones permanece y contagia. Pero hay en ellas una seguridad, casi un reconocimiento de su valía artística, que les permite explorar nuevos climas —como las declaradas influencias de Eduardo Mateo— con sofisticación y despreocupada suficiencia. Experimentarlos es un placer.
Habrá que acostumbrarse, porque la venta de activos musicales por parte de algunos de los artistas más relevantes del siglo pasado es una realidad. Acuerdos millonarios pusieron el corpus de Queen, Springsteen, Dylan, Bowie y Neil Young, entre otros, en manos privadas. Sin entrar en las complejidades contractuales —que son muchas y comprenden distintos niveles de propiedad— podemos distinguir dos grandes ejes tras esta clase de tratos. Para los músicos —en especial los más, ejem, veteranos— resulta tentador recibir un cuantioso pago final por su trabajo pese a que alguien lo usufructúe sin ningún límite.
Para las compañías, en tanto, hay dos líneas de tiempo paralelas. La primera se viene desarrollando —como advirtió hace poco Romina Zanellato— ya mismo: el catálogo le gana a la novedad. Hacerse de los derechos a esas obras reporta pingües y fáciles ganancias a quien los posee. En la presunción de que este modelo no es duradero entra a tallar el segundo factor: siempre se pueden encontrar formas novedosas de explotar la herencia de los íconos de la cultura pop. De Graceland a Paisley Park, de las remeras a los ataúdes y del tributo al holograma, todo vale (guita).
Nada de lo antedicho responde mi pregunta, pero es entendible. Casi no hace falta contestarla. Nuestra época está atravesada por la inmor(t)alidad de sus símbolos, atrapados en el presente eterno de la retromanía y sus consecuencias mercantilistas. El costo de transacción de estas ventas es hacer del patrimonio una mina de la que extraer fragmentos del ayer. Así recordamos cómo era lo auténtico, qué se sentía sentir de verdad. En el medio, el desafío de crear un nuevo legado que dejarle a la posteridad, aunque su valor no se mida en dinero.
En nuestro país, «atributos de la persona».
Aquí con sus zapatos Chanel (dos mil dólares) y cuadrito de Miles (cuarenta).
Sello insigne que por desgracia no publica sus discos en Bandcamp.